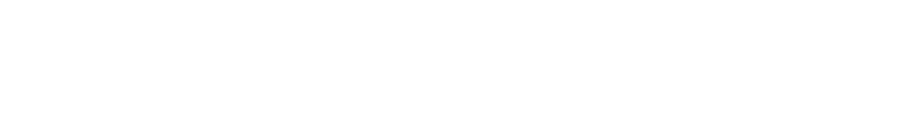*Quizás a la hora de lectura de este texto no sea la del desayuno, como tal vez cuando se escribió lo fue… no importa, pero sumergido en él va mucho de quien lo escribió, aunque esté hecho en una falsa tercera persona, como la cera que arde no hay más ni más sinceridad posible.

El que escribe manda un saludo al ávido lector y así una vez más completa el encabezamiento del texto. De paso envía una salva de agradecimientos a este por sacrificar parte de su tiempo en leer este truño.
Llega un momento en el camino en que tanto se ha vivido que el “yo” tira mano de recuerdos, estos van llegándole en forma de pensamientos acudidos, un olor, aquel sonido, esa situación o circunstancia. Entonces rememorando aquello que atesora en su mollera, equipara con otros similares en diversas épocas de su vagar por estos mundos de dios y los va enumerando para sí, dándose cuenta como un bellaco que le quedaría bien un “relatillo” del tres al cuarto para regocijo suyo y de la parroquia.
Este es el caso de los cafés (o extrapolable a algún otro tipo de desayuno variopinto) que a lo largo de la vida de este pobre diablo ha tenido suerte de pasar a probar desde que a una temprana descubriera no únicamente por su arrebatadora fragancia que sigue instalada en su mente cual impronta como se explicaba en el anterior párrafo, pero no adelantaremos acontecimientos.
Ya siendo lo que llamaban un parvulito entonces los recuerdos “desayunísticos» comienzan con algo llamado Batido Samalli y que pese a haber olvidado su sabor y texturas como única referencia existe la imagen de un bote plástico redondo azul con tapa giratoria blanca del mismo material, y en el mismo combo iban incluidas las galletas María hojaldradas maridando buenamente el desayuno de los campeones.
Llegan al cerebro más momentos instalados en la infancia y estos van un tiempo más allá o más acá según se mire, sucede en el lugar de nacimiento de quien recuerda, ya de vuelta a un entorno rural: una modesta radio emitiendo discos dedicados, interruptores de pera, paredes de una modesta cueva jalbegadas de cal y el olor de humo de la chimenea, las gavillas de ajos y el de la cuadra competían por quedarse reinando en él.
Hasta que aquel penetrante aroma apareció de la mano entrañable de Pepa (hermana del padre del junta letras, tía a la sazón) que había hecho un cazo de aquel brebaje e inevitablemente el aroma invadió la estancia, no hubo reparos en echarle al insistente crío un buen chorro del negro brebaje en el tazón de sopas de pan para que lo probase, eso sí rebajado con malta tostada pasada por uno de aquellos coladores de tela llamados de calcetín.
Ella que trabajaba por aquel entonces en la Albaceteña marca Cafés Caballo Blanco y se empeñó en llevar al crío allí un día, el acre olor del tueste difícil de olvidar y más de 50 años después cada vez que entra en su nariz rememora va unido a imágenes lejanas de un gran jardín, una cocina negra de carbón y la adquisición de una caja de colores Alpino de vuelta al autobús de Cirilo que nos regresaba al pueblo.
Vinieron posteriormente días de leche en el colegio, las cajas de madera cargadas de botellines de diaria obligación tomar a “palo seco” y todo el mundo a una, como en una liturgia: la del calcio compartido. Sabor del que aquel parvulito renegó de por vida disfrazándolo con lo que fuera, creando una aversión al lácteo sin par.
Luego vendría el dilema de los grumos del Cola-Cao y su posterior descubrimiento del Nesquik que no los hacía ni con leche fría, y esa leche chocolateada: un batido llamado Choleck con su famosa camiseta regalada a la vuelta de correo tras enviar 10 chapas con el anagrama de las olimpiadas de Múnich.
También vino una época gris donde por imperativos médicos a causa de una temprana enfermedad la leche de almendras entró para quedarse un tiempo causando más aversión que querencia.
Luego un día sin saberlo apareció el café soluble en sobres o tarro, descaféinado o natural, nunca aparejó bien con el lácteo en la modesta opinión del “relatista”, sea dicho de paso que mantiene ese poso de artificio que hace pensárselo tomarlos en primera opción.
Divorciada la galleta entran la magdalena, el bizcocho de soletilla y la ensaimada como nadadoras del diario dispendio.
Como nota curiosa, afloran retazos de los dominicales y días feriados en los que un chocolate hecho en la sempiterna cacerola a base de giros de cuchara mientras el mozalbete bajaba a la compra de los churros calentitos y como siempre pelea por la gorda “porra” (el primero que se fríe que lleva más masa). Ventajas e inconvenientes de vivir al lado de una churrería y añadir el provenir de una familia de churreros.
Quien cuenta la historia pasa la pubertad como un pura sangre en el hipódromo a rienda suelta, tan fugaz que no recuerda.
Ya una vez “hecho un hombre” como se decía antes… vamos, que siendo adquiridos hábitos más “prestigiosos” a nivel de imagen pero no por ello menos perniciosos para la salud, tales como el primer café cortado descubierto en el prematuro trabajo y que los sucesivos nunca sabrían igual como el primero, derivando posteriormente en el carajillo de anís por un corto espacio de tiempo coincidiendo con el obligatorio y antiguo servicio de armas este maridando con un pitillo de tabaco rubio.
Un nuevo salto temporal, aparece en el mercado una cosa llamada cereales, vienen en una caja de cartón similar a la del detergente y con un gallo dibujado, y el nombre en inglés impronunciable para quien ha dado tres cursos de francés en el colegio y va tirando con cuatro palabras aprendidas del idioma gringo. Tiene una “pega” se ponen en un tazón y se cubren de leche, algunos hasta de yogurt, más lácteos, horror… razón por la cual el producto tras mostrar su peor cara entra en el ostracismo particular al probarlo sumergido en café o dándole una oportunidad para acabar el envase con cereales solubles (doble “cerealada”, ¡arg!…) retornando a lo de siempre.
Así la situación desemboca en una loca temporada de café con una lágrima de leche condensada, croissants y sobaos pasiegos y alguna ensaimada distraída.
Luego condicionado nuevamente por el trabajo entra como un rinoceronte en una tienda de lámparas: el café de máquina, unas monedas dan la oportunidad ideal para desatascar el intestino más perezoso, sobre todo los capuchinos que al llevar esa capa de espuma siniestra no dejan ver el liquido que se oculta debajo y que el opaco vaso de plástico contribuía a ocultar. Después de dejar enfriar uno y ver lo que queda, se van las ganas de sacar otro del dispensador, por no hablar de las veces que se traga las monedas o mal funciona porque se han acabado vasos o algún producto.
Sigue la vida del desayuno casi sin cambios, algo rápido y a la calle, algunas veces ni eso.
Entran en escena las cafeteras de cápsulas milagro tecnológico que te permite hacerte en casa algo similar a lo del bar siempre y cuando uno no sea un sibarita o gourmet de la negra bebida.
Mención especial al descubrimiento de una cosa llamada “cremaet” (es muy recomendable investigar su proceso de elaboración) y a pesar de que no es un desayuno propiamente dicho, ha ganado el corazón de este que escribe.
Corremos por unos tiempos convulsos e inciertos dónde se echa en falta aquella frase:
— ¿Quedamos para tomar un café?
Foto de Ehioma Osih en Pexels